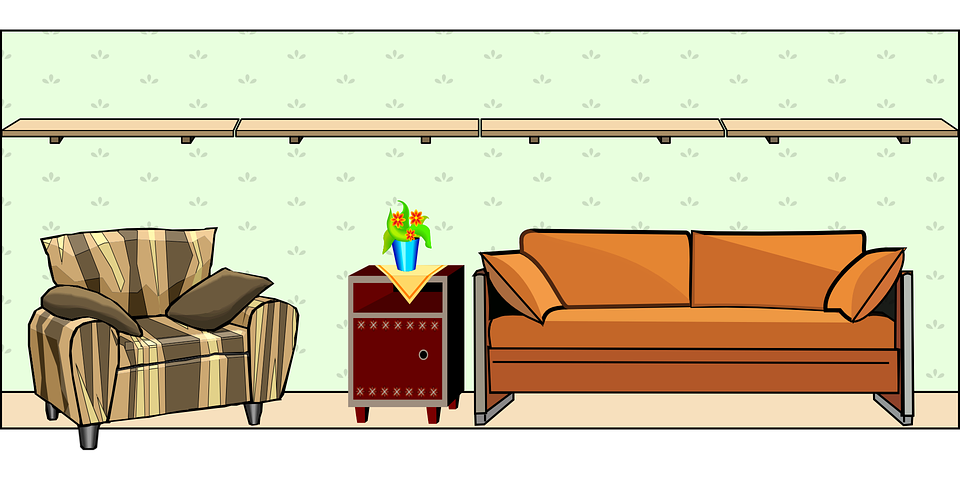Autora: Rosa María Moreno
Llegué a este mundo en el ecuador de los años 50, en el 45 de la Calle Ancha, que así se llamaba una de las arterias principales de la Ciudad de los Cerros, por aquellos años aún empedrada. Cuando pasaban los carros de los agricultores y porteadores, las llantas sonaban estrepitosamente. Los vehículos de motor por aquel entonces eran escasos en la ciudad.
El vecindario, era de clase, de clase bien quiero decir. El vecino de enfrente un ilustre abogado, un capitán de la Guardia civil que ascendió a General, un sastre, en la esquina, un rico empresario dueño de una fundición, un médico y dos hermanas solteronas beatas y remilgadas eran los más próximos. Creo que mi familia era la más pobre del vecindario. Aunque mi padre estaba bien considerado a pesar de ser un solo un empleado. Mi madre era muy guapa, trabajadora, una mujer de su casa discreta y educada. Eso tenía mucho valor en la época.
Aquella casa era tan grande como destartalada y fría. Tenía tres alturas y una fachada encalada con balcón y un mirador acristalado color gris. Desde aquel mirador, recuerdo el intento de mi madre para hacerme tragar la primera fruta chafada (plátano, naranja y galleta) yo era muy pequeña pero aún, vienen a mi memoria sus sabores cada vez que tomo esas frutas.
Mis padres procuraban mantener a duras penas aquel inmueble alquilado, cuya propietaria residía en Madrid, y debía ser de una familia pudiente, pues le llamaban “La Señora” siempre que se mentaba en las conversaciones era para subir el alquiler o porque se negaba a reparar los tejados u otros desperfectos. Con las lluvias invernales, las goteras hacían de la vivienda una ducha sin grifo, obligando a mi pobre madre a poner cubos en cada una de las fugas del techo para controlar el impacto de los chaparrones. Paradójicamente, la única entrada de agua dulce que tenía la casa, era la de lluvia, pues no tenía instalada en su interior el agua de la red, lo que nos obligaba a ir cada día a la fuente por agua para el consumo.
El pequeño Pavarotti en su jaula colgada en la galería, comenzaba su sinfonía en cuanto el alba levantaba su batuta, tampoco el pobre canario, se libraba de algún goterón.
En la cocina había un armazón de madera con dos huecos para encajar los cantaros de barro, que desde muy pequeña cargué sobre mis caderas o cubos de cinc que pesaban un quintal, uno en cada brazo para equilibrar el peso (el plástico llego mucho después).
Aunque había un pozo muy profundo (unos 15 metros), el agua era salobre y no era apta para consumo, solo para limpieza y el inodoro. También tiré de muchos cubos atados a una soga de pita y una polea para facilitar la tracción. Algunos cubos terminaban en el fondo cuando la maroma se rompía ¡Dios, que tiempos!
Recuerdo ver a mi madre y mi hermana mayor, siempre encalando y pintando los zócalos, para mantener aquel caserón en condiciones dignas. Pero era inútil, la humedad en la planta baja era exagerada, las paredes y el pavimento en invierno exudaban gotitas de agua como la frente de un segador en verano. Aquella humedad nos calaba los huesos, de todos especialmente a mi madre, que con el tiempo fueron dejando huella en su salud.
Hablo siempre de mi madre, porque mi padre casi nunca estaba en casa. Trabajaba en una empresa de transporte de viajeros y cuando tenía descanso, descansaba y se entregaba a sus ocios personales, que no viene a cuento referir, pero eran muchos y algunos poco recomendables. Mi madre en cambio no descansaba nunca, salvo en la hora de la radionovela que como un ritual aparecía cada tarde en aquella caja de madera con lucecitas y botones, como un altar. Algo de sagrado tenía aquél artilugio que nos regalaba música, concursos y por supuesto el parte con las señales horarias. Era como Audio Internet.
El piso alto de la casa, era un terrado enorme, con dos ventanucos que daban a la calle por una parte y por la otra al patio y a los tejados. El techo se apoyaba sobre unas gruesas vigas de madera, donde mi madre colgaba una piñata multicolor de uvas, melones y pimientos rojos para el consumo de invierno.
Los racimos de uvas eran mi blanco favorito, como no alcanzaba a ellos, los apaleaba con una caña hasta que caían las uvas arrugadas y dulces.
También criábamos pollos con trigo yo era la encargada comprarlo a la tienda de Paco Miranda. A veces también conejos en un cajón de madera, cubierto con una malla metálica. La alfalfa era su comida preferida. ¡Aquel era mi paraíso! Allí subía a jugar con mis muñecos de trapo que hacía yo misma con servilletas y toallas viejas, imaginando casitas de muñecas que nunca tuve, cocinitas que montaba con guijarros y las plantas que crecían entre las tejas por donde los gatos campaban a sus anchas. Me encantaba verlos caminar por los tejados, saltando de una casa a otra sin miedo a caerse. Allí conocí aún sin conciencia, y con toda la inocencia lo que yo intuía como la libertad.
En una pequeña terraza, el sol calentaba el agua en un enorme barreño de cinc para el baño semanal de la familia. El pelo lo secábamos al sol que brillaba por el aclarado con vinagre que mi madre nos aplicaba. Era el Pantén pro-V de la época. Esto solo ocurría en primavera y verano pues el otoño e invierno de Úbeda, no es apto para estas actividades al aire libre.
En la planta baja de la casa, teníamos unos vecinos muy peculiares. Eran noctámbulos, porque de día vivían en los sótanos tapiados del inmueble, pero de noche campaban a sus anchas por la cocina y el patio dejando huellas muy evidentes de sus actividades delictivas, ni los gatos podían con ellos. Eran peludos y con rabo, capaces de roer el suelo entarimado del comedor. No convenía dejar ni un resto de comida al alcance, pues daban cuanta de ella. Mi madre les tenía la guerra declarada, incluso llegó a encargar a un carpintero un artilugio de madera, con un cebo donde se colocaba un trocito de queso y al cogerlo, el mecanismo se cerraba y el vecino pirata quedaba atrapado. Era como una macro ratonera, La verdad es que eran inmunes al matarratas, no había forma de librarse aquella repugnante fauna doméstica.
Algo bueno tenía aquel caserón. Por la calle Ancha desfilaban, todas las procesiones de la Semana Santa de Úbeda precedidas por las bandas de tambores y cornetas de las numerosas cofradías ¡Eso sí que era un lujo! El balcón y el mirador de la casa eran muy solicitados por toda la familia y amigos.
Pues allí, en aquel viejo caserón di mis primeros pasos, mis primeras risas y mis llantos infantiles, mis éxitos escolares, mis miedos a la oscuridad y a los vecinos del piso de abajo. Allí sentí la brecha afectiva de mis progenitores cada vez que venía un hermanito nuevo y fueron 3 los que me siguieron. Allí pase los primeros 14 años de mi vida.